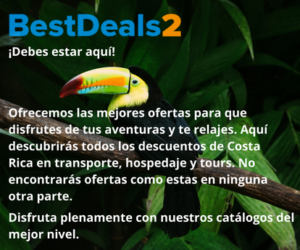MANUDOS

MANUDOS
El país todavía olía a café recién despulpado, las casas se acomodaban cerca de los rieles del tren, como si el río Ciruelas las hubiera arrastrado y dejado ahí por casualidad. Al final de cada vagón de pasajeros, justo antes de la zona de anclaje, había pequeños balcones abiertos en los que viajaban pasajeros.
Un grupo de muchachos de Alajuela iba rumbo al Caribe a trabajar unas semanas.
Dentro del vagón los ánimos estaban incendiados, no tanto por temas de política, ni de filosofía, sino por el último partido del campeonato que se había jugado el día anterior, en donde se había enfrentado la Liga Deportiva Alajuelense y al Club Sport Herediano unos días atrás.
—Liga campeón —gritó Toño al ver que se subían al vagón unos tipos en la estación de la provincia de Heredia.
Uno de ellos lo miró la distancia por un rato, cuando el tren echó a andar, se dirigió a sus amigos, y como si fuera con ellos la cosa, les dijo:
—La liga tuvo 17 puntos, y Heredia apenas 14… Ganaron por una ventaja de apenas 3 miserables puntillos… y todos sabemos que los obtuvo porque nos robaron un penal.
Toñito sabía que hablaba para los alajuelenses, así que se volteó hacía sus amigos y, y sintiendo una ira ponzoñosa, les dijo en voz alta y sin indirectas:
—¡Penal, mis polainas! —Se acomodó el sombrero. Estaba rojo de indignación, aunque nadie sabía si era por el calor del tren o por la discusión—. ¿Cómo no va a ser penal? Lo empujaron como si estuvieran tumbando un saco de café. ¡Eso es falta aquí y en el cielo!



El herediano, al ver que ya no tenía sentido disimular, quitó del medio a sus propios amigos y se abrió paso frente a los alajuelenses para encararlos:
—Es que ustedes siempre con esas mañas. Si no pueden ganar con fútbol, ganan con teatro. Yo me acuerdo de ese penal claritico, y se tiró solito.
Darío, el más vivaracho del grupo, intervino entre risas:
—Oiga, cebollón, ¿a usted quien le dijo que queríamos hablar con usted?
—El que grite Liga campeón aquí en Heredia, está hablando conmigo.
Sus amigos aparecieron para pedirle que se calmara, pero se detuvo solo cuando el auxiliar del tren, un tipo flaco que fumaba mucho y trabajaba poco, llegó botando humo y sin decir nada le mostró el machete que traía al cinto, no como amenaza, sino como una ilustre solicitud de prudencia.
Regresaron, pero Darío, que era necio como un chancho en un tabanco, le echó más leña al fuego:
MANUDOS
—¿Saben qué? —Las damas voltearon los ojos por la necedad de los muchachos—. Heredia podrá tener más equipo, pero Alajuela tiene pasión, por eso somos campeones, ¡carajo!
Se hizo un griterío en el tren. El auxiliar levantó las manos y pidió silencio, pero nadie le hacía caso. Así que Darío aprovechó para decir:
—Vean… Les dimos una sopapeada de padre y señor en la Guerra de Ochomogo y no aprenden la lección.
—La sopapeada se la pegamos nosotros los heredianos a ustedes en la Guerra de la Liga. Tuvieron que pedirle ayuda a San José.
El auxiliar se metió en medio:
—Ustedes son provincias hermanas. Antes los alajuelenses a falta de iglesia iban a misa en Santa Bárbara de Heredia.
—¡Ah, no sea tan hablador! —dijo Toño rabioso—. Aunque tiene razón. Fundamos un oratorio solo para no tener que verlos.
Eso hizo que todos soltaran un “uuuh” en tono burlón. Después y casi por casualidad se callaron. El auxiliar celebraba que al fin habían dejado la majadería cuando se escuchó:
—Les regalaron el campeonato.
—Otra vez la mula al maizal… ¡Ya!, es mucha la jodedera.
Las cosas se calmaron solo hasta que el tren llegó a la siguiente parada en Heredia y se bajaron ahí.
Toño, se arrimó a Juancho y le dijo en voz baja:
—Tranquilo, Darío. Yo tengo una idea de cómo nos vamos a vengar de que no acepten que ganamos ese campeonato de manera limpia… vea, lo que vamos a hacer es que… —Mientras seguían su camino hacia el Caribe, armaban un plan.
Una semana después, en otro viaje al Caribe, los Alajuelenses tenían un plan que ejecutaron orquestados por Toño. Habían notado que las mujeres colgaban su ropa en sus patios que daban muy cerquita a la línea ferroviaria, así que se fueron calladitos a los balcones del vagón y desde ahí, aprovechando una vuelta del tren, estiraron sus manos enormes y toscas para robarles la ropa íntima que tenían guindada las heredianas.
Como si fuera un botín mostraban lo hurtado bailando contra el viento como una banderita. Otros alajuelense escucharon el rumor y se atrevieron a hacer lo mismo. Primero con un sostén rosado, luego con una tanga alta de color azul marino. Luego de eso, los tendederos heredianos se convirtieron en el blanco.
A los heredianos no les dio naditica de gracia, y se dedicaban a hacer rondas sin sueldo a las horas en las que pasaba el tren. Cortaban chilillos de las matas de café y vigilaban que nadie sacara las manos por la ventana. Y ni así pudieron evitar que los robos continuaran. Pero Heredia no era un pueblo manso.
Las heredianas, hartas de que su ropa terminara como trofeo de vagón en vagón, se reunieron en una casona junto al parque Nicolás Ulloa. Planearon ahí su venganza. Cubrieron ropa interior negra con una tinta igual de negra, la misma que usaban los notarios para sus sellos.
Al caer el sol el tren pasó como siempre. Toño, que no desperdiciaba viaje, se colgó otra vez de los balcones y como una gran gracia, agarró la ropa al vuelo, entre risas y gritos.
—¡Voy yo, voy yo! —susurró Darío, y en un instante, sus manos se estiraron con rapidez, tomando un par de prendas con la certeza de que nadie podía detenerlos.
Notaron sus manos húmedas y manchadas, pero todo parecía seguir su curso habitual. Hasta que llegaron a la estación central de Heredia.
Ahí estaban los heredianos, esperando. Hombres, mujeres, niños, y hasta los policías del pueblo. Entraron los oficiales e iban pidiendo a todos que mostraran sus manos, en su búsqueda, encontraron una pared con unas huellas de unas manos enormes estampadas, y la barra con manchas ocasionales de donde se iban agarrando.
—Sí se mancharon los manos… vea las huellas, son unos manudos. Va a ser fácil reconocerlos.
Los culpables estaban con las manos metidas en la bolsas de sus pantalones, agazapados entre el gentío.
Cuando el policía se les acercó, ambos salieron corriendo y saltaron la baranda del balcón y corrieron entre las calles del pueblo:
—¡Ahí van los manudos! —gritó una mujer señalando las manos negras de Toño y Darío, que corrían buscando algún cafetal para esconderse.
Después de eso siguieron desapareciendo prendas, pero cada vez menos, a todos les daba susto quedar marcados. Sin embargo el apodo: «manudos» nació ahí mismo y se mantuvo con la misma firmeza con la que se sostuvo esta rivalidad incendiaría e inútil con la que nos entretenemos entre provincias.



MANUDOS
Artículo anterior Gaza / Israel: apuntes desde Costa Rica con relación al cerco de la justicia que se cierra poco a poco sobre Israel
Navigate articles